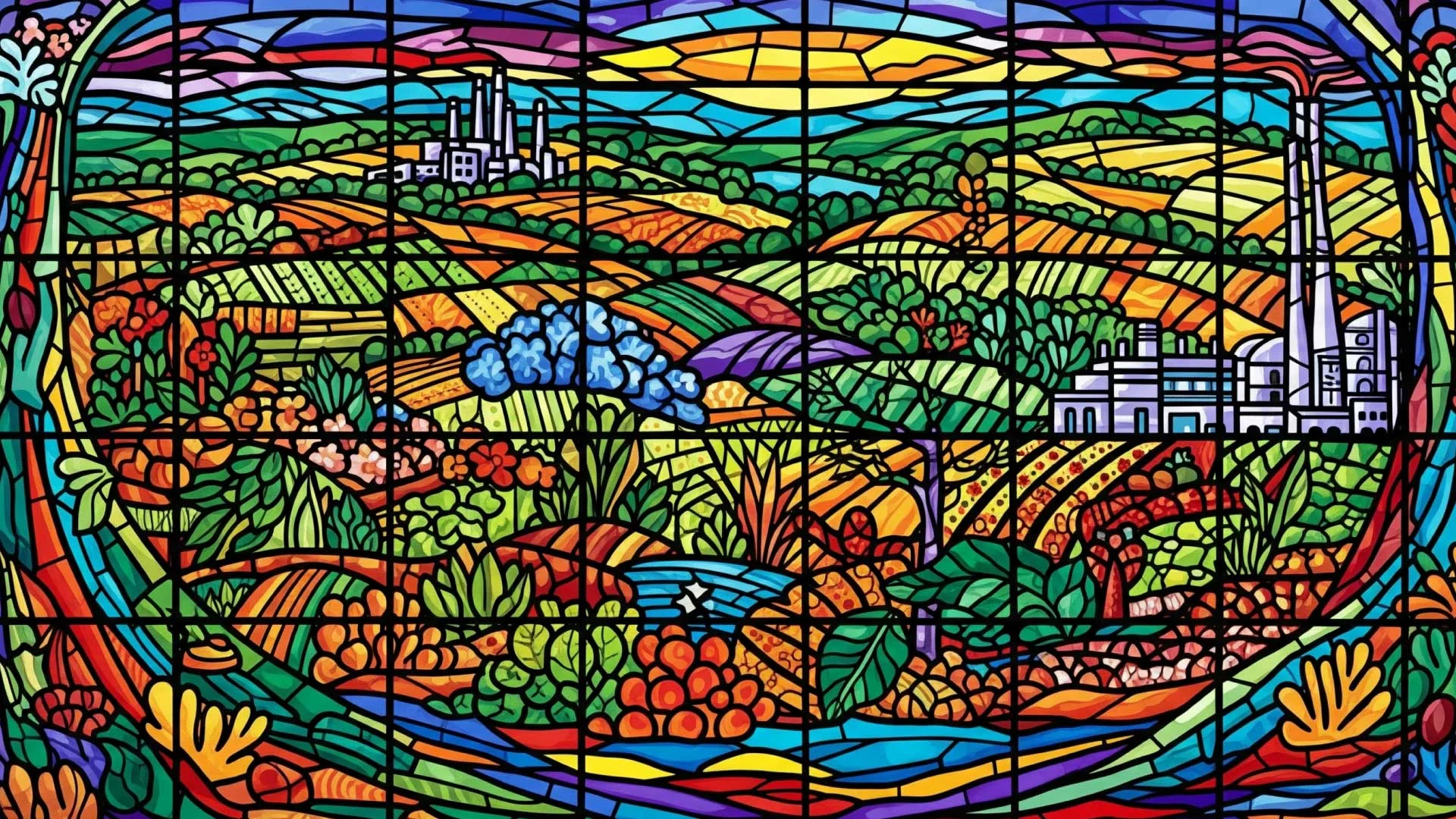Código ORCID ID: 0009-0006-1140-6577
Introducción
Ante la fragilidad de la producción agraria por los riesgos biológicos y económicos de la agricultura; la integración económica en sus diversas formas constituye una alternativa superadora para los problemas del empresario agrario (ex. productor agrario), permitiéndole despuntar no solo los riesgos del ciclo productivo sino además avanzar hacia una óptima industrialización y comercialización de sus productos, con calidad, seguridad, rentabilidad y competitividad, en provecho de la seguridad alimentaria y el desarrollo sustentable de la nación.
En este sentido, conviene señalar que la doctrina ha definido a los contratos de cultivo como aquellos que se establecen por iniciativa de un empresario industrial que predispone un particular modelo contractual, por el que, a cambio de un precio determinado, a la conclusión del contrato con referencia a una unidad de productos obliga a un productor rural no solamente a la entrega de la producción futura, sino también a desarrollar el cultivo bajo el control de la otra parte y según precisas directivas de ésta, en función de programas de producción en el tiempo y con las técnicas de cultivo previamente establecidas. (Saavedra, 1988). De la anterior definición puede señalarse que los contratos de cultivos, consisten en forma general en la relación jurídica agraria, existente entre agricultores y empresas industriales por la cual se pactan o convienen la especie, precio, cantidad y calidad de los productos agrícolas producidos por los primeros y que son utilizados como como materia prima en el funcionamiento de la industria.
De acuerdo, a la doctrina más calificada (Brebbia & Malanos, 1997), la coordinación de las actividades entre empresarios que desarrollan una actividad económica se denomina integración; la cual cumple un rol cada vez más importante en el impulso del desarrollo económico, y puede ser utilizada como instrumentos de apoyo y consolidación del sector agrario y agroindustrial. De esta manera, los contratos de cultivo son un punto importante para la integración y el funcionamiento de las cadenas agro productivas. Las cláusulas que se insertan en estos contratos dan cuenta del objeto del contrato (vegetal o animal), plazo, precio a pagar, obligaciones emergentes para las partes, cuestiones técnicas a observar, sanciones en caso de incumplimiento, así como, también causales de eximición de responsabilidad, llegando en algunos casos a consignar cuestiones como garantías, seguros y modos de resolver posibles conflictos de manera previa a la instancia judicial.
Por consiguiente, esta situación ha conllevado a la preocupación mundial sobre la importancia de la determinación los diferentes enfoques jurídicos internos para regular y ejecutar los contratos de producción agrícola, debido a las ventajas y desventajas que pueden conllevar a la inequidad e incumplimiento de las obligaciones contractuales, tal como ha sido advertido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Eaton & Shepherd, 2002).
En Venezuela, en los últimos años las relaciones entre la agricultura y la industria han asumido nuevos y amplios aspectos organizativos, tendiendo paulativamente a la integración entre el productor agrario y las empresas industriales y comerciales, con miras a establecer relaciones más estables y duraderas entre las partes, lo que fomenta la integración vertical y mejora los niveles productivos. El escenario económico actual, evidencia el crecimiento sostenido de las exportaciones de productos agrícolas, con lo cual se vislumbra la futura consolidación del modelo de exportación de commodities agrícolas, para la diversificación de la economía venezolana.
Por esta razón, los potenciales beneficios de la integración por medio de la suscripción de contratos de cultivos, revelan el interés nacional e internacional de promover modelos sustentables de agricultura por contrato, como instrumentos para aumentar los niveles de producción agrícola y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, contribuyendo de esta manera a garantizar la seguridad alimentaria y alcanzar niveles de superación de la población rural.
Es importante señalar que, a diferencia de la Ley de Reforma Agraria, la vigente Ley de Tierras y Desarrollo Agrario no regula expresamente los contratos de cultivo o contratos agroindustriales. De hecho en todo el ordenamiento jurídico venezolano, la única referencia dispuesta por el legislador es la establecida en la Ley de Mercadeo Agrícola en los artículos 42 y 43. Sucediéndose una laguna jurídica que produce el problema de identificación y determinación de la naturaleza y especialidad de normas legales, para la formación, cumplimiento y resolución de las convenciones realizadas entre los productores y la agroindustria especializada, fuera del ámbito del derecho agrario y cerca de las normas del derecho privado.
Esta circunstancia, plantea un verdadero problema, pues las relaciones jurídicas en el campo se han vuelto más complejas con el desarrollo económico y los adelantos tecnológicos. Las nuevas formas de contratación e integración entre productores, industrias y prestadores de servicios en el ámbito de la producción agraria, no cuentan con normas especializadas en su reglamentación y resolución de controversias, que se encuentren desarrollen los axiomas del derecho agrario
En el contexto de lo antes planteado, en este artículo se analiza, en una revisión documental de la normativa legal, doctrinal la naturaleza jurídica de los contratos de cultivo, así como su morfología o conformación legal, pues ante el vacío legislativo especial, ¿Existe prohibición legal en Venezuela sobre la suscripción de los contratos de cultivo? ¿Cuáles son las características y estructura de los contratos de cultivo? ¿Qué diferencia los contratos de cultivo de otras formas contractuales civiles o mercantiles? ¿Existe un desfase entre las nuevas formas de agricultura y su regulación legislativa?
Materiales y métodos
El proceso una investigación se funda con el establecimiento del objetivo que guía el estudio, el cual se materializa con un plan de trabajo o método cuyo propósito es favorecer y garantizar el logro de ese objetivo. Para Arias 2006, “La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales”.
En este marco, el presente estudio está asociado a una investigación documental, bajo un enfoque cualitativo destinado a analizar la existencia, características y morfología del contrato de cultivo, así como, su reglamentación positiva en el ordenamiento legal venezolano, a fin de reconocer, diferenciar y aplicar el conocimiento de la naturaleza jurídica de este tipo específico de contrato agrario; para lo cual se utilizaran como fuentes secundarias de investigación; la revisión de libros especializados en materia agraria, información y datos divulgados a través de medios electrónicos y artículos científicos publicados en revistas arbitradas sobre el tema. Estas fuentes son pertinentes, porque ofrecen información actualizada, veraz y contrastada sobre el fenómeno de la integración vertical agrícola.
Entonces, se realizará una búsqueda sistemática de la información en la doctrina científica nacional y de derecho comparado, para seleccionar la información más relevante según su pertinencia con el problema planteado. En el mismo sentido se analizará la información obtenida mediante técnicas de análisis documental como el fichaje bibliográfico, el resumen analítico y la síntesis integradora, para extraer los datos o información más significativos que permitan categorizar la naturaleza jurídica de los contratos de cultivos, en una perspectiva cualitativa.
Se espera obtener como resultado un diagnóstico del estado actual de la condición legal aplicable a las formas de integración vertical contractual, identificando las principales amenazas, riesgos, beneficios y oportunidades que se presentan en la relación contractual entre productores y agroindustria. Se espera aportar al conocimiento científico sobre el tema, ofreciendo una visión integral y actualizada del problema y sus posibles soluciones. También, se espera generar conciencia e interés en el poder legislativo sobre la importancia de la sanción de leyes especiales que eviten el desequilibrio en las relaciones contractuales verticales, en garantía de la seguridad alimentaria de la República y la justicia social y consolide el sistema agro productivo nacional.
Resultados de la investigación
La voz Agrario viene del latín Ager, que significa campo. No obstante, la etimología del vocablo es insuficiente para contener todos los tipos de actos y hechos que incumben la moderna producción agraria. Así esbozado, el Derecho Agrario es un sistema jurídico, y por ello un complejo normativo-institucional-doctrinal, que rige las relaciones inherentes a la Actividad Agraria, sean éstas de índole social, económica y política o técnica, (Venturini, 1976).
En este sentido, es la actividad agraria el objeto del derecho agrario, que abarca además de lo estrictamente agroalimentario, todo lo relativo a la protección ambiental, lo forestal o maderero, la pesca y diversas formas de piscicultura, el fomento y defensa de la semilla autóctona, la agroindustria, el bienestar animal, entre otros. En este sentido es referido por Duque 1986, en cuanto al contenido específico del derecho agrario:
Existe unanimidad en encuadrar dentro de él a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento de las aguas, así como los aspectos organizativos que las anteriores actividades requieren, como la propiedad, el crédito rural, los seguros agrícolas, reforma agraria, colonización y planificación agraria (…). Pues bien, cada actividad de las indicadas genera vínculos contractuales entre el Estado y los particulares y de éstos entre sí, que vienen a ser relaciones contractuales, que por la materia y objeto a los cuales se refieren, configuran una especial categoría que se denominan contratos agrícolas.
La cosmovisión de la cuestión agraria, determina que las relaciones entre los distintos sectores que intervienen en la actividad agraria deben regirse por normas jurídicas dirigidas exclusivamente al ámbito agrario, de contenido especial y autónomo, diferente a las normas que rigen al derecho privado. El autor Antonio Vivanco, acertadamente enseña:
Como el campo de la actividad agraria es la producción, conservación y mejoramiento de los recursos naturales, la disciplina que los contemple debe ser de carácter particular y el derecho agrario es una rama independiente del derecho en general, es el orden jurídico que rige las relaciones entre los sujetos intervinientes en la actividad agraria con referencia a objetos agrarios y con el fin de proteger los recursos naturales renovables, fomentar la producción agropecuaria y asegurar el bienestar de la población rural. (Vivanco, 1967).
De esta manera, ha sido superada en la actualidad la discusión doctrinaria ocurrida en Italia a principios del siglo pasado, cuyos principales exponentes fueron por una parte el profesor Giangastone Bolla, autor de la teoría de la autonomía del derecho agrario, basada en la unidad económica del fundo, como factor esencial donde confluyen las relaciones técnicas y jurídicas para establecer la sistemática del derecho agrario, aplicables a la producción agrícola (tierra-trabajo-capital), como institutos específicos del derecho agrario. Frente a la tesis del autor Ageo Arcangelli, quien en contraposición a la teoría autonomista de Bolla, señalaba que el derecho de la agricultura, tiene una elaboración menos amplia y profunda que el derecho civil y comercial y en tal sentido, debería estar al lado de éstos conformando en forma entera el sistema de derecho privado (Nuñez, 1999).
Sin embargo, debe advertirse que la autonomía del derecho agrario no constituye un aislamiento de otras ramas de la ciencia jurídica o del conocimiento. Pues el derecho agrario para Acosta 2012, “nace de la separación del Derecho Civil que nos viene desde el Código de Napoleón y toma un sentido nuevo y diferente, pero no por ello y por la autonomía adquirida, dejará de acudir al mismo para informar sus instituciones.”. Tal afirmación es respaldada por agrarista argentino Humberto Campagnale que señala al respecto de la relación entre el derecho civil y el derecho agrario lo siguiente:
No existe un divorcio total entre ambas ramas del derecho. La relación existe, tanto con el civil como con el comercial, penal laboral, etc., por ser todas ellas, a su vez, ramas jurídicas autónomas que parten de un tronco común: el derecho en general. La circunstancia de haber considerado al derecho agrario como un desprendimiento del civil y estimando que éste lo comprendía, es que se estudió previamente los principios generales del derecho civil, considerándose a la norma agraria propia como una modificación al Código Civil y no como derecho positivo agrario propio. (Campagnale, 1983).
Lo anterior representa el quid de la cuestión, pues si bien desde la antigüedad se ha considerado al derecho civil como epicentro de la ciencia jurídica, deben sopesarse los objetivos dispares de las diferentes ramas autónomas del derecho, para evitar la elaboración de nociones comunes entre los contratos civiles y agrarios sobre bases o cimientos contrarios a la esencia del derecho agrario, que conlleven a su confusión, tal como lo enseña la máxima del célebre jurisconsulto Ulpiano “Uniuscujusque contractus initium spectandum est, et causam (En todo contrato hay que examinar el principio y la causa). (Cabanellas, 1972).
De modo que para el desenvolvimiento de la actividad agraria el productor realiza acuerdos con otros sujetos. Estos acuerdos tienen como finalidad efectivizar la producción y son considerados en definitiva como relaciones jurídicas agrarias. Los contratos agrarios, pueden definirse “como las relaciones jurídicas agrarias convencionales consistentes en el acuerdo de voluntad común destinadas a regir los derecho y obligaciones de los sujetos que intervienen en la actividad agraria con relación a cosas o servicios agrarios”. (Campagnale, 1983). Para Casanova 1977, los contratos agrarios son “cualquier relación jurídica proveniente de la agricultura”. Por su parte Vivanco 1967, los define como “la relación jurídica convencional, que consiste en el acuerdo de voluntad común destinado a regir los derechos y obligaciones de sujetos intervinientes en la actividad agraria, con relación a cosas o servicios agrarios”.
Duque 1986, clasifica los contratos agrarios en Venezuela, así:
-
Aquellos mediante los cuales se realice la explotación agrícola de un predio rural;
-
Las negociaciones sobre la misma explotación por quien no sea el propietario o usufructuario del inmueble;
-
Los de compra venta de los productos de la tierra entre agricultores y empresas industriales que utilicen dichos productos como materia prima.
-
Cualquier otro tipo de relación de trabajo o prestación de servicios de la empresa agrícola, no regulados por la Ley del Trabajo y sus Reglamentos.
Es necesario advertir que, a partir de la promulgación y entrada y vigencia de la Ley de Tierras y Desarrollo, publicada en Gaceta Oficial N° 5.991, Extraordinario, de fecha 29 de julio de 2010, todas las formas contractuales primarias o de tenencia, fueron determinadas como tercerización y en consecuencia contrarios a los valores y principios del desarrollo agrario nacional, ex. artículo 7 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
En el mismo orden, de la hermenéutica de la referida norma se advierte, que la misma se refiere a los contratos de cultivo o de integración vertical y no existe en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario referencia normativa al respecto. Sin embargo, en la historia legislativa agraria venezolana, la derogada Ley de Reforma Agraria, sí los reconoció y reguló, bajo la denominación de “Contratos Agroindustriales”, en Capítulo III, del Título VIII.
Al respecto, en la exposición de motivos de la Ley de Reforma Agraria, derogada, los contratos agroindustriales, generan actos y modalidades específicos “que dan fisonomía especial a los contratos agroindustriales, como los existentes entre los centrales de caña de azúcar, las fábricas de aceite, las plantas desmontadoras de algodón y las fábricas de hilado, con los agricultores”. (Venezuela, Ley de Reforma Agraria, 1960).
Sobre la base del manejo tradicional de la agricultura, recurrentemente conlleva a que los productores agrarios, en conjunto, concurran a vender su cosecha en un mismo tiempo por tratarse de la cosecha o zafra proveniente del ciclo biológico y por efectos de la sobre oferta, los precios bajan generando pérdidas para sus familias. Ante tal circunstancia se ha planteado como alternativas para su remedio la trasformación del producto para su conservación, así como también se ha planteado la eliminación de los intermediarios a fin de que sean los mismos productores quienes coloquen sus cosechas en los mercados periféricos, resultando muy difícil o imposible la colocación en los mercados internacionales. Otra de las alternativas para superar ese tradicional problema, consiste en la economía contractual, en donde operan fenómenos de integración horizontal y vertical y nacen los contratos de cultivo.
Según Ulate 2006, el productor agrario se relaciona contractualmente con empresas industriales y comerciales, buscando formas alternativas en la produccion de vegetales y animales, y de esa forma asegurarse el ingreso económico con la colocación de su producto. En el desarrollo actual de la economía, el agricultor, el productor o empresario agrario, se ha visto en la necesidad de integrarse con otros sujetos del mismo sector productivo y así obtener una producción competitiva en el mercado (integración horizantal) o bien, con sujetos de otras fases de la economía como son empresas industrializadoras o comercializadoras (integración vertical).
De esta forma las nuevas orientaciones económicas hacen que se establezcan un espectro muy amplio en cuanto a las formas de producción, lo que origina que sea difícilmente reconducible para la doctrina una pacífica definición de los contratos de cultivo o agroindustriales. Así Carroza & Zeledón 1990, los define como aquellos “acuerdos entre empresarios agricolas –zootecnicos o fitotecnicos- y empresarios industrializadores o comercializadores, a traves de una integración verticarl de las actividades agricola y comercial, de la cual nacen entre otras producir en forma asocadia un determinado producto con caracteristicas predeterminadas.”.
Entonces el contrato de cultivo o agroindustrial supone una relación en la que se combinan un variado abanico de obligaciones recíprocas, en las que además de la trasferencia de la propiedad de la cosecha, nacen múltiples obligaciones de hacer. Saavedra 1988, indica que en el contrato de cultivo el productor sacrifica en mayor o menos medida el poder de dirección de su fundo en beneficio del empresario agroindustrial, para cumplir con las caracteristicas predeterminadas, pero que al mismo tiempo obtiene la seguridad de colocación en el mercado.
En este contexto, se aprehende la nota distintiva entre los contratos de cuvltivos y otros contratos de derecho privado como; la anticresis, la venta de productos futuros o el contrato mercantil de cuentas de participación, de esencia eminentemente civil, influidos por el principio de autonomia de voluntad de las partes y de efectos en los derechos particulares de las partes contrantes, lejos de principio publicistico del derecho agrario.
En efecto, la nota caracteristica del contrato de cultivo es la integracion de los sujetos que participan en el proceso de producción agraria. Los autores Carroza & Zeledón 1990, señalan que “la integración es un fenómeno de carácter económico, el cual inicialmente significó cualquier forma de coordinación de actividades, bien porque afecta el ámbito de un solo sector productivo, o bien dos o más del mismo ciclo productivo.”.
La integración puede ser horizontal o vertical, consistiendo la primera en a la integración de un mismo sector productivo, es decir a la coordinación de un grupo de empresarios, dedicados a la misma actividad, para el ejercicio de ella, verbigracia; el consorcio. Mientras que la integración vertical se presenta cuando dos o más sectores de diferentes fases se integran en el mismo ciclo productivo. (Carroza & Zeledón, 1990).
Para Ulate 2006, al productor agrícola le conviene la integración en cuanto se encuentra garantizando con la venta de su producto pactada incluso antes de iniciarse el ciclo biológico, disminuyendo el riesgo de acudir al mercado a colocarlo, ademas de que ha fijado con el industrial un precio determinado, o por menos determinable, del cual recibe adelantos o partes aun antes de la entrega a veces con liquidaciones superirores por participar del valor agregado, y contando la mayoria de veces con semillas e insumos, asistencia técnica con lo que aumenta considerablemente su rendimiento. Y también conviene al industrializador de los productos agrícolas en cuanto le garantiza contar con la cantidad de bienes necesarios para el adecuado funcionamiendo de su empresa.
De suerte que para las partes en los contratos de cultivos surgen prima facie obligaciones:
- Para el agricultor, enajenante de los frutos objeto de éste: 1) realizar los cultivos o la cria de animales, según el caso, de acuerdo con las normas técnicas de una u otra actividad (agrícola o pecuaria) que aseguren la produccion de una cantidad y calidad determinada de productos; 2) entregar en tiempo establecido el empresario industrial o adquirente la cantidad de frutos pactada en el contrato; 3) emplear granos, abonos, plaguicidas, fertilizantes, etc., que le suministre el adquirente; 4) permitir que el adquirente controle el cultivo o la cría; y 5) aceptar las direcciones o especificaciones de carácter técnico que se le impartan.
- A su turno, el empresario comercial o industrial asume la obligación de: 1) adquirir toda la producción establecida en el contrato, y 2) pagar el precio establecido. (Brebbia & Malanos , 1997).
Se evidencia entonces, que el contrato de cultivo es en realidad un negocio jurídico que se refiere a un bien futuro sea animal o vegetal sujeto bajo los riesgos propios de la naturaleza resultando doblemente incierto. Para los connotados agraristas Carroza & Zeledón 1990, con la empresa zootécnica generalmente se contrata respecto de animales por nacer –de vientre- o para el crecimiento o engorde, y con la fitotécnica se contrata respecto de la cosecha aun sin estar pronta la recoleccion. A este estadio debe necesariamente señalarse lo referido por Brebbia & Malanos 1997, sobre la caracteristica del desequilibrio que se produce o puede producirse enre el productor agricola (integrado) y la agroindustria (integrante), que adquiere el papel predominante, lo que suponde la necesidad de corregirlo mediante una normativa que asegure la autonomía jurídica y económica del agricultor, por causa de la superior fuerza económica del comerciante o industrial.
Por ello Brebbia & Malanos 1997, sostienen que el conttrato de cultivo mantiene una elevada dificultad para encuadrarlo en alguna de las figuras con tipicidad legal, pues es un contrato mixto, sui generis, que ofrece una multiplidad de causas, por lo que no puede acercarse del todo al contrato de compra venta de cosa futura ni al contrato de obra. Puede observarse entonces, que la naturaleza jurídica de los contratos de cultivo, es complejo porque existen normas generales de derecho común y normas especiales agrarias que son aplicables en principio.
Por su parte el autor Duque 1986, sostiene que:
(…) los contratos agro-industriales en la practica operan como contratos de suministros; pues el productor se compromete a sumnistrar a una determinada empresa, por ejemplo, cierta cantidad de litros de lecho diariamente o semanalmente en buenas condiciones sannintarias. Por su parte la empresa se obliga a recibir el cupo de litos de leche pactado, pagando cada litro de leche a un precio fijo, el cual, ordinamiente, se somete también a las fluctuaciones que experimente el mercado nacional.
Es oportuno resaltar, que el análisis de las tipologías de los contratos de cultivo o agroindustriales es ofrecido sistemáticamente por Formento 1997, quien identifica así dos tipos de contratos.
- Contratos agroindustriales de primer grado: en estos acuerdos la firma contratante realiza el aporte del capital de giro y de la totalidad de los insumas requeridos, asesora productivamente, controla el proceso ejecutado por el contratado y retiene la propiedad del producto final durante todo el ciclo; por su parte, el contratado aporta las instalaciones fijas y su trabajo.
- Contratos agroindustriales de segundo grado: aquí, si bien hay aportes de insumos y de capital por parte del contratante, la propiedad del producto que se obtiene permanece en manos del contratado hasta su entrega y aceptación por la contraparte. (Formento, 1997).
Como consecuencia, del incremento de la producción agraria en Venezuela en el último lustro, a partir de las nuevas iniciativas diseñadas por el ejecutivo nacional (Telesur, 2023), se ha conducido al desarrollo del sistema agroalimentario a un nivel superior en los requerimientos de coordinación de los intercambios que en él se desarrollan. Los actores productivos agrarios intervinientes en el sistema alimentario van ajustando sus operaciones en función de alcanzar una adecuada regularidad y estandarización en lo que se aprovisionan y son aprovisionadas. Remota a la simple concurrencia a los mercados abiertos, hoy se concentran por hacer eficientes formas de producción nacional.
En cuanto a la naturaleza, se constata que son al mismo tiempo contratos bilaterales y de adhesión porque el contrato se limita a la firma de formularios o modelos de carácter general, sin que se tomen en consideración las particularidades de las partes. En la suscripción del contrato es definido por las partes “el que”, “el cuanto”, “el cómo”, y “el dónde”, con poca o ninguna posibilidad para la fijación del contenido de las cláusulas por parte del productor. La autonomía contractual no se manifiesta en la forma clásica, pues orienta a una negociación individual por parte de los productores y la industria con los extremos ya señalados sobre cosas futuras sujetas a la conclusión de un ciclo biológico.
En todos los tipos de contratos, animal o vegetal, la industria mantiene un poder de intervención en la actividad de cultivación o de cría de animales, sin que esta circunstancia produzca un carácter asociativo con el productor ni tampoco alguna forma de tercerización. La injerencia se limita a las indicaciones útiles para garantizar los niveles de calidad y cantidad de la producción prevista, que no se extiende a los aspectos organizativos en el fundo, que permanecen en el poder del productor agrario.
Por ello, las agroindustrias celebran contratos con agricultores establecidos y regularizados. Es decir, productores que posean experiencia en su trabajo agrario; y que, por supuesto, mantengan características específicas como: titularidad de las tierras, costumbre productiva, mejoras o bienhechurías de agro soporte agrícolas, maquinarias y equipos, etc. Y a causa de la ausencia de un marco normativo especifico es recurrente el reclamo de los productores y asociaciones hacia la agroindustria por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación contractual (Gonte, 2023).
En este sentido puede ser señalado, de acuerdo a la investigación realizada, que los contratos de cultivos, mantienen las siguientes características generales, a saber: a) son escritos o verbales; b) se forman en acuerdos privados; c) incorporan paquetes tecnológicos y asistencia técnica; d) son onerosos, con fijación estimativa de precios; e) se especifica la calidad y condiciones del producto; f) son a término de acuerdo al ciclo biológico; g) en caso de siniestros la responsabilidad es total del productor.
Discusión
La integración vertical, se presenta como una premisa positiva, bajo formas realmente complejas, que debe responer a los requerimientos actuales de la nación. En esete sentido se forman los contratos de cultivo, como instrumentos por los cuales el productor agrario vende o arrima su cosecha de productos al agroindustrial que los emplea como materia prima en su producción a cambio del pago de un precio. Como es lógico prever del objeto de este tipo contrato agrario surge un abanico de obligaciones de hacer para las partes contratantes, las cuales se encuentran en estadios diferentes en tanto se tiene por un lado al productor campesino quien es considerado el débil jurídico y por el otro, a la agroindustria moderna quien sería el fuerte económicamente hablando
Los contratos de cultivo en Venezuela no se encuentran proscriptos o prohibidos en la Ley, se celebran y se concentran en los rubros fitotécnicos de maíz, arroz, ajonjolí, frijol y caña de azúcar y en el área zootécnica, principalmente, en los rubros porcino y leche, rubros que han soportan a la agroindustria. En los rubros agrícolas la esencia de la convención contractual gravita en la entrega de semilla, insumos y asistencia técnica por parte de asociaciones civiles y/o sociedades mercantiles a los productores para el cultivo según el ciclo de siembra. En la cría de animales se concentran en la entrega de ejemplares jóvenes, alimentos concentrados, vitaminas y medicinas para su levante. Y ambos se obliga la entrega del producto o materia prima a la agroindustria. De todas éstas, como se vio en el texto, la celebración de acuerdos contractuales para cultivos, es uno de los institutos de derecho agrario que más ha avanzado en el sector agroalimentario venezolano en los últimos años, producto del incremento de la producción.
Hay que hacer notar, que la industria especializada elabora el contrato de cultivo por escrito con carácter formal que firma tanto su representante legal como el productor agrario y que tiene como objetivo el de garantizar el suministro de los productos cosechados a la empresa, así como el control de la calidad del producto que recibe. Son contratos prácticamente de adhesión, ya que difícilmente se pueden incorporar cuestiones particulares de cada productor, como el tema de riesgos o el correspondiente a seguros agrícolas. En líneas generales se especifica sobre el fundo o unidad de producción que se destinará al cultivo, o la cría de los animales, estándares de calidad que deberá tener la materia prima a entregar, tiempos y formas de entrega y el monto del precio que se le abonará al mismo. Se ofrecen además la despensa de semillas, fertilizantes, o bien algunos insumos necesarios al productor.
De esta manera, la percepción del objeto de la investigación, es que los contratos de cultivos son contratos mixtos que persiguen garantizar la producción evitando los riesgos del mercado, sobre todo en la oscilación de precios y disponibilidad de insumos, para el productor agrario. Y en cuanto a la industria pretenden también garantizarse también el precio y disponibilidad de materia prima de calidad, logrando mayor competitividad en el mercado.
Por otra parte, las asociaciones de productores ostentan un papel importante, no solamente para gestionar la resolución de conflictos a través de la mediación y la conciliación mediante comisiones especializadas, sino también para mejorar la equidad en las condiciones contractuales, coadyuvando a las partes a crear relaciones de confianza y prevenir el surgimiento de conflictos.
En hipérbole, se pone de manifiesto la necesidad de una regulación legislativa especial y adecuada de la integración agroalimentaria principalmente en su forma vertical. El contrato de cultivo genera una negociación individual, por lo general, por parte de los productores agrarios y la industria, por el plazo o término de un ciclo biológico o cosecha; donde se fijan los lineamientos bajo la utilización de formatos estandarizados.
No existe en el país como sí en otras latitudes, una intervención legislativa completa que tenga por objeto la reglamentación de precios, el mejoramiento de la calidad de los productos y promueva las condiciones generales de equilibrio entre el productor frente al industrial. La implementación sana de la agricultura por contrato, trae aparejada una integración vertical ascendente del sistema agrario venezolano, que se traduce en el aumento de la producción agraria nacional y en un considerable incremento de divisas para aquellos productos de exportación, en aumento en la recaudación interna y crecimiento de las fuentes de trabajo, expresándose correlativamente en términos de mayor soberanía nacional.
En suma, es notoria la integración vertical y la relación contractual que se configura entre productores y las agro industrias que beneficia la producción agraria de la República y consolida el contrato de cultivo, como forma especial de los contratos agrarios, aunque no se encuentre legislado. Por ello se pone de manifiesto la perentoria necesidad de legislar expresamente sobre este tipo de convención, a fin de impulsar la soberanía alimentaria y el desarrollo sustentable del país. –
Bibliografía
Acosta, J. (2012). Manual de Derecho Agrario (Segunda ed.). Caracas, Venezuela: Fundación Gaceta Forense, Tribunal Supremo de Justicia.
Arias, F. (2006). Metología de la Investigación. Caracas: Episteme.
Brebbia, F. P., & Malanos , N. L. (1997). Derecho Agrario. Buenos Aires., Argentina: Astrea.
Cabanellas, G. (1972). Repertorio Jurídico. Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta, S.R.L.
Campagnale, H. (1983). Manual Teórico Practico de los Contratos Agrarios Privados. Buenos Aires, Argentina: Editorial Abeledo-Perrot.
Carroza, A., & Zeledón, R. (1990). Teoria General e Institutos de Derecho Agrario. Buenos Aires, Argentina : Editorial Astrea.
Casanova, R. (1977). Derecho Agrario. Mérida, Venezuela: Facultad de Derecho. Universidad de los Andes.
Duque, R. (1986). Contratos Agrarios. Caracas: Editorial Juridica ALVA, S.R.L.
Eaton, C., & Shepherd, A. W. (2002). www.fao.org. Recuperado el 12 de Julio de 2023, de https://www.fao.org/3/y0937s/y0937s00.htm#toc
Formento, S. (1997). Dinámica de la Relación Contractual entre Productores Primarios y Empresas Agroindustriales. Realidad Económica(149), 148-156.
Gonte, C. (04 de Octubre de 2023). Asociaciones productoras de maíz proponen crear un comité superior para la concertación de precios del rubro. Últimas Noticias.
Nuñez, E. D. (1999). Derecho Agrario, contenido Sustantivo y Procesal. Valencia, Venezuela: Vadel Hermanos Editores.
Ramirez, T. (2010). Cómo Hacer un Poryecto de Investigación. Caracas, Venezuela: Editorial Panapo.
Saavedra, J. P. (1988). Contrato de Cultivo. Revista Actividad Agraria., 103.
Telesur. (23 de 08 de 2023). Venezuela incrementa producción de alimentos con nuevas iniciativas. Caracas, Venezuela. Recuperado el 30 de 10 de 2023, de https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-incrementa-produccion-de-alimentos-con-nuevas-iniciativas-20230825-0019.html
Ulate, E. (2006). Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria. San José, Costa Rica: Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia.
Venezuela. (05 de marzo de 1960). Ley de Reforma Agraria.
Venezuela. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Venezuela. (2002). Ley de Mercadeo Agricola .
Venezuela. (29 de julio de 2010). Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Gaceta Oficial Extraordinaria N°5991.
Venturini, A. (1976). Derecho Agrario Venezolano. Caracas: Ediciones «MAGON».
Vivanco, A. (1967). Teoría de Derecho Agrario (Vol. I). Buenos Aires, Argentina.: Editorial Jurídica La Plata.